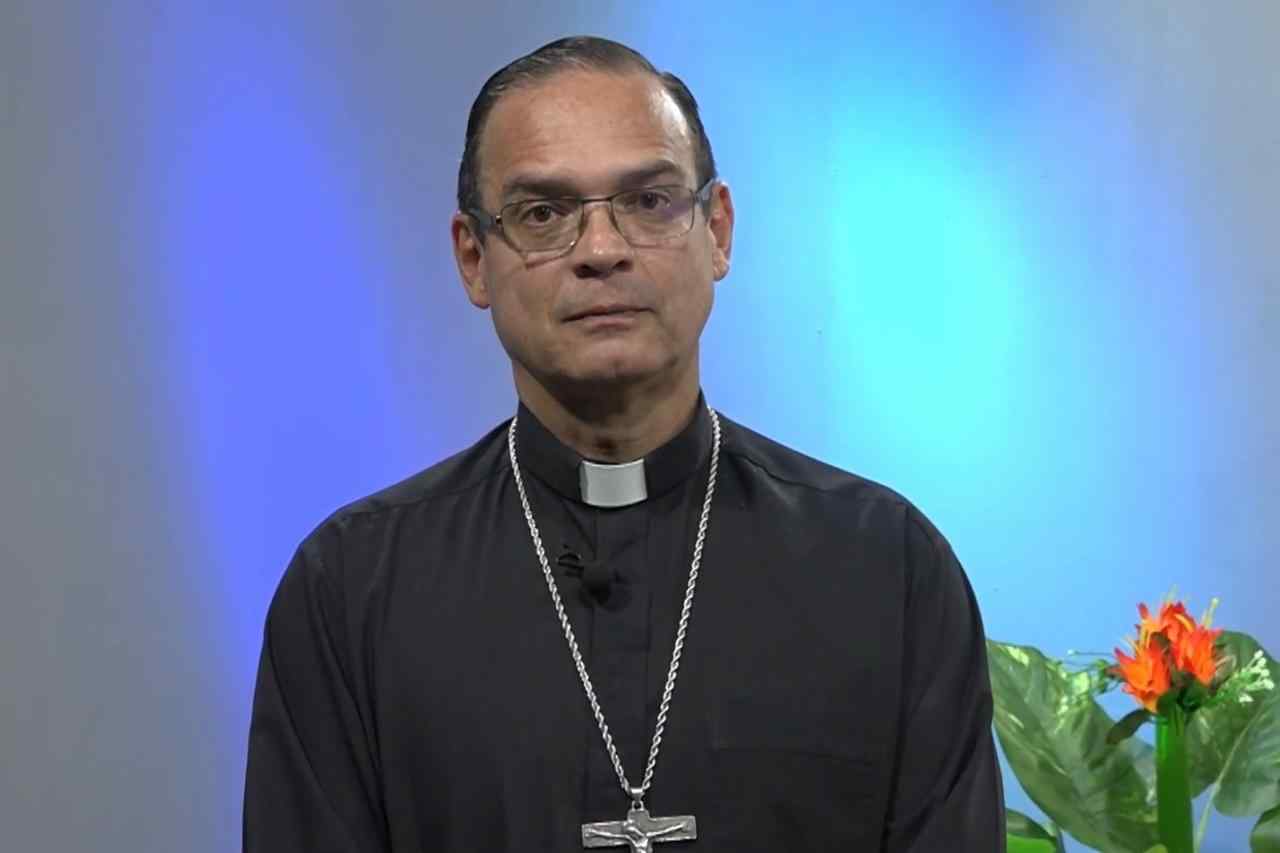
Mons. Daniel Francisco Blanco Méndez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José
El Evangelio de este domingo nos
presenta a Jesús en camino hacia Jerusalén, la Ciudad Santa, donde entregará su
vida para cumplir la misión que el Padre le ha confiado: salvar a toda la
humanidad.
Este caminar de Jesús no es solo
geográfico, sino profundamente espiritual y lleno de significado, pues nos
revela el corazón misericordioso del Dios que se encarna, que camina entra
nuestros pueblos y ciudades y que ha pasado por el mundo haciendo el bien regalando
a toda persona humana la salvación.
La Palabra de Dios proclamada
este domingo tiene como hilo conductor, precisamente, esta verdad fundamental
de nuestra fe: Cristo, con su muerte y
resurrección, ha ofrecido la salvación a todos los seres humanos, sin
distinción de raza, lengua, pueblo o nación. Esta es una afirmación que rompe con cualquier
idea de exclusividad o privilegio, que existía incluso en tiempos de Jesús,
sobre aquellos que podían participar del Reino de Dios.
El profeta Isaías, en la primera
lectura, nos habla del regreso del pueblo de Israel tras el exilio en
Babilonia. Pero este retorno muestra ya
que la salvación no es sólo para los israelitas porque Dios promete que todas
las naciones verán su gloria. Es decir,
la salvación no es propiedad de unos pocos, sino un regalo universal que brota
de la misericordia divina.
Asimismo, Jesús, en el Evangelio,
responde a la pregunta sobre cuántos se salvarán, y lo hace no dando un número,
sino con una invitación: «Esfuércense
por entrar por la puerta estrecha». Esta
puerta no es estrecha porque sea limitada en cupos, sino porque seguir a Jesús
implica compromiso, amor, servicio y entrega. Como nos recordaba el Papa
Francisco: «la puerta es estrecha no
por ser destinada a pocas personas, sino porque pertenecer a Jesús significa
seguirle, comprometer la vida en el amor, en el servicio y en la entrega de uno
mismo como hizo Él, que pasó por la puerta estrecha de la cruz» (21.08.2022).
Como ha indicado el mismo Cristo
en el evangelio, no basta con decir que lo conocemos, ni con haber estado cerca
de Él en algún momento. Lo que cuenta es
vivir como Él vivió, cumplir la voluntad del Padre, servir con generosidad a
los hermanos, especialmente a los más necesitados. Esta es la verdadera
participación en el Reino.
El Concilio Vaticano II, en la
Constitución Lumen Gentium, nos enseña que «todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de
Dios. Por lo cual, este pueblo
permaneciendo uno y único debe extenderse a todo el mundo y en todos los
tiempos, para cumplir así el designio de la voluntad de Dios, que en un
principio creó una sola naturaleza humana y determinó luego congregar en un
solo pueblo a sus hijos que estaban dispersos» (Lumen gentium, n. 13). Esta enseñanza nos recuerda que la Iglesia es
misionera por naturaleza, y que nuestra tarea es anunciar esta salvación
universal con palabras y con obras.
En la oración colecta de este
domingo hemos pedido al Señor que deseemos lo que Él nos promete y que amemos
lo que nos manda. Que esta petición se
haga vida en nosotros: que deseemos la plenitud del Reino y que vivamos el amor
sin distinción, como Cristo nos ha enseñado.
Que la Palabra proclamada y el
encuentro con Jesús en la Eucaristía nos fortalezcan para caminar por esa
puerta estrecha, con la certeza de que la salvación es un don ofrecido a todos,
y al que nosotros estamos llamados a responder con fe, con amor y con entrega.